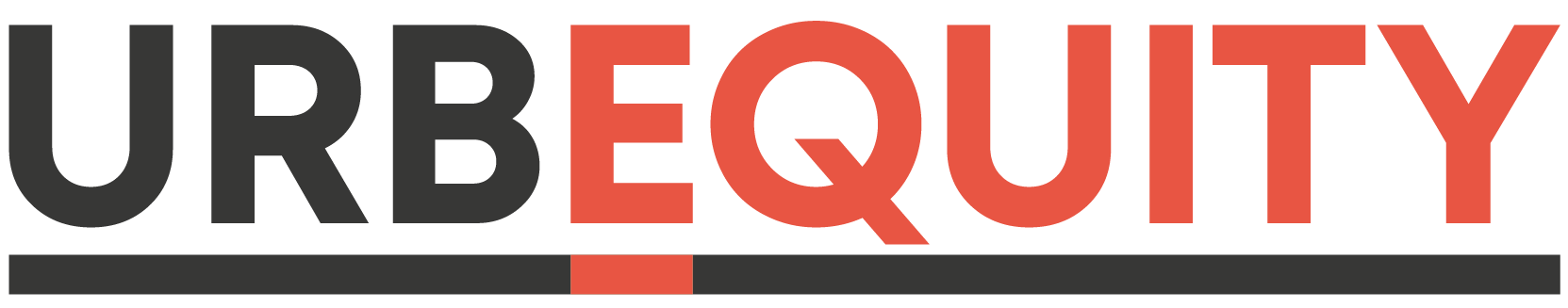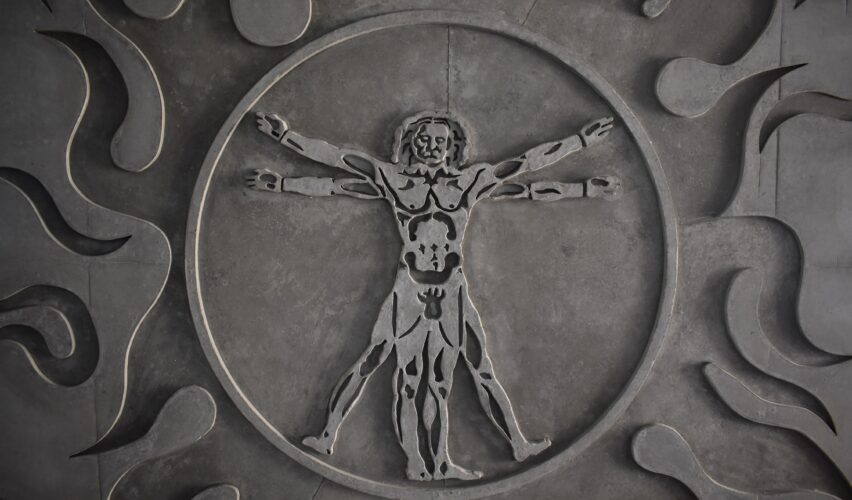Si bien la arquitectura no nació con Vitruvio, el militar y arquitecto romano es autor del primer tratado de arquitectura del que se tiene constancia. De la misma manera, dos milenios después, estamos ante la aparición de lo que parece ser una nueva disciplina, la construcción de ciudades inteligentes, o smart cities.
La importancia del fenómeno de las ciudades inteligentes es tal que autores como Michael Batty la consideran como la siguiente de las olas que definen las revoluciones tecnológicas desde la invención de la máquina de vapor, también conocidas como “ondas de Kondratiev.
En este trabajo proponemos realizar una lectura vitruviana del punto en que nos encontramos respecto al desarrollo de las ciudades inteligentes. Nuestro argumento es que la construcción de la ciudad en la era digital, o el “city making” en palabras de Charles Landry, tiene las características de una nueva disciplina, híbrida entre arquitectura e ingeniería. Nos proponemos profundizar, por tanto, en algunas similitudes que se dibujan entre lo escrito por Vitruvio y este nuevo campo teórico-práctico.
El prisma vitruviano
Examinamos la cuestión de las smart cities a través de un prisma vitruviano, tomando 3 ángulos diferentes:
- El ángulo naturalista. De acuerdo a Vitruvio, la arquitectura se debe inspirar en principios de la naturaleza. De la misma manera, y superadas las épocas en que la ciudad se modelaba como una máquina e incluso como un organismo, hoy en día parece más aceptada la consideración de la ciudad como un ecosistema complejo. Esta consideración actual de la ciudad como ecosistema puede, desde luego, interpretarse como una traslación actualizada de esa idea vitruviana de encontrar en la naturaleza la inspiración para diseñar lo construido. El modelado de una ciudad como ecosistema tiene hondas implicaciones a la hora de comprender, diseñar y construir las ciudades del futuro.
- El ángulo profesional. Vitruvio, además de militar, era arquitecto e ingeniero. En el último de los diez volúmenes que componen su obra seminal “De architectura”, da muestras de sus dotes ingenieriles al documentar el diseño y construcción de máquinas como grúas, montacargas, relojes, poleas, ballestas y otras máquinas de asedio. Vitruvio documenta también infraestructuras civiles como acueductos. Análogamente, la ciudad digital no concibe la arquitectura sin una honda comprensión de la tecnología. De hecho, es precisamente la tecnología digital quien lleva la delantera en la construcción de las ciudades inteligentes. Tecnologías como “Big Data”, “Internet de las Cosas”, “Inteligencia Artificial” están en los cimientos de las empresas que, como Google, Amazon, Uber, o Facebook, definen nuestro mundo urbano. La arquitectura y la ingenería, en este caso representando el mundo de lo construido y el mundo digital, no pueden estar más interconectadas.
- El ángulo humano. Vitruvio expresa en su concepción de la arquitectura un marcado enfoque atropocentrista, colocando a la persona en el centro de la arquitectura. Hoy en día, el debate en torno al rol del ciudadano en la ciudad digital está en el centro del conflicto que el fenómeno de las “Smart Cities” suscita en los círculos profesionales y académicos.
Smart cities y naturaleza
El conflicto entre ciudad y naturaleza ha sido una constante desde el inicio de la civilización. De hecho, intuitivamente hablamos de lo “urbano” en contraposición a lo “natural”, y a menudo asociamos lo urbano con el progreso deshumanizador y alienante, mientras que glosamos lo natural como el entorno liberador.
Esta idealización de lo natural frente a lo urbano tuvo su apogeo en el siglo XIX, favorecido por la corriente romántica y, cómo no, influenciado por la revolución industrial. Mientras las ciudades se dibujaban en la literatura novecentista como pozos de miseria y hacinamiento, la naturaleza constituía la meta a la que el hombre debía aspirar. El principal exponente de este pensamiento es quizás el escritor estadounidense H. Thoreau.
Sin embargo, como señala Cronon en su ensayo El problema de la nauraleza salvaje, existe una dificultad intelectual con ese estrechamiento del concepto de lo natural a la naturaleza salvaje. Para empezar, porque tan naturales son las creaciones humanas (entre ellas, las ciudades), como los bosques y las selvas. Pero, además, porque existen fundadas razones para argumentar que la naturaleza salvaje, entendida como los ecosistemas naturales sin intervención humana, es un invento tan humano como las ciudades, y probablemente mucho más reciente.
En efecto, Cronon argumenta que es precisamente el hombre surgido de la sociedad industrial quien inventa la naturaleza salvaje representada en los grandes parques nacionales de Estados Unidos, en la cual cualquier explotación humana está prohibida. Desde tiempo inmemorial, los nativos americanos quemaban y roturaban los bosques y daban caza a sus animales. La naturaleza salvaje es, pues, una invención reciente. Una invención anti-natural.
En paralelo a la asociación al concepo de lo natural aplicado a todo medio no urbano, se observa parecida evolución de la concepción industrialista de la ciudad. El apogeo de esta filosofía urbanística industrializadora coincide con la primera mitad del siglo XX. Desde dos enfoques diferentes, tanto el futurismo de Marinetti como las máquinas de vivir de Le Corbusier expresan este fenómeno. Ya sea considerando la ciudad como una fábrica o como un organismo, ambas perspectivas asumen que se trata de un sistema lineal, en la que las salidas pueden ser predecibles en función de las entradas, y en la cual cada zona debe cumplir una función. La zonificación urbanística que hoy seguimos padeciendo responde, por tanto, a esta concepción anti-natural de la ciudad.
Contra el urbanismo deshumanizador
Es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando intelectuales y urbanistas como Gehl los sitiuacionistas, en Europa, y Jane Jacobs en Estados Unidos, comienzan a cuestionar este urbanismo industrialista y observan que la ciudad tiene mucho de ecosistema, en la medida que no se comporta de manera lineal, y todo está interconectado con todo lo demás. A partir de ese momento, la teoría de redes y flujos, propuesta por Castells y Sassen, y desarrollada posteriormente por autores como Batty, se revela como el marco de estudio más apropiado para la comprensión de lo urbano.
Si las ciudades se comportan como ecosistemas, a la hora de pensar en cómo mejorarlas, parece sensato considerar la teoría de la evolución. La ciencia ha demostrado que la vida no es el producto de una mente superior con un poder planificador omnipotente, sino que sus diversas manifestaciones son la consecuencias ganadoras de una larga cadena de azarosas mutaciones. La naturaleza plantea a la vida continuos problemas, y ésta no hace sino producir respuestas, muchas de ellas con poco sentido y, por tanto, con pocas probabilidades de perpetuarse. Es, en esencia, esta misma lógica darwinista la que provoca que un pequeño negocio en una lejana ciudad prospere hasta convertirse en una cadena de franquicias multinacional, mientras que el negocio de al lado languidece hasta desaparecer.
La resiliencia de la naturaleza descansa en su diversidad, su inteligencia está distribuida, y ningún ecosistema cerrado ofrece las mínimas garantías de durabilidad. Por ello, en el mundo de las smart cities, cada vez tienen más peso la innovación abierta, aquella que se realiza entre agentes diversos de manera colaborativa, frente a la innovación fuertemente planificada. Basta que un Ayuntamiento invierta decenas de miles de euros en una nueva aplicación para el móvil para que nadie la use. Sin embargo, la gente utilizará para moverse por la ciudad una aplicación cuyo germen fue desarrollado en algún lugar remoto por un grupo de amigos en sus ratos libres.
Es probable que Vitruvio, cuando manifestaba la inspiración natural en la arquitectura, estuviese pensando en los aspectos más formales, materiales o estéticos. Hoy sabemos que hemos de extender esta concepción vitruviana del urbanismo natural también a los propios procesos.
Urbanismo y tecnología: una relación a construir
Desde el origen de la civilización, urbanismo e innovación tecnológica han ido de la mano, aunque no siempre al mismo nivel, para responder a los retos que la concentración urbana planteaba. La naturaleza de las soluciones es variada, y cambia según la época y el lugar en que cada ciudad se encuentre. Así, en la edad media las ciudades ofrecieron tras sus murallas, naturales o artificiales, un plus de seguridad. Cuando las condiciones generales de seguridad mejoraron, las construcciones desbordaron el cerco amurallado para crear los arrabales.
El uso de nuevos materiales en las edificaciones fue conjurando progresivamente los riesgos de incendios masivos, frecuentes en otra época, de la misma manera que las redes de saneamiento y de distribución de agua contribuyeron de manera muy eficaz a poner coto a la rápida propagación de epidemias. Lonjas, mataderos y mercados, junto con cada vez mejores técnicas de conservación, son algunas de las soluciones que han permitido independizar las viviendas de las zonas de producción de alimentos.
Pero el urbanismo no solo ha debido acompasar los importantes avances tecnológicos, también a la profesión de urbanista en muchos lugares se puede acceder desde las ciencias sociales. No en vano, en las ciudades de la antigua Grecia nació la democracia. Un sistema que, con altibajos, se ha ido perfeccionando con el tiempo y donde las ciudades, nuevamente, encabezan y exploran vías de mejora democrática a través de la participación ciudadana y el gobierno abierto.
Hoy en día esta convivencia entre el urbanismo, la tecnología, las ciencias sociales e incluso las disciplinas artísticas, tiene una importancia cada vez mayor a la hora de conformar esos plazos entrelazados de la ciudad que son lo digital y lo físico. Si en época de Vitruvio era esencial comprender los polipastros para hacer arquitectura, en plena revolución digital no es entendible la arquitectura sin las tecnologías digitales. Desde el propio ejercicio de la profesión, que precisa del dominio de los nuevos programas de dibujo o de las técnicas de impresión 3D, hasta el pensamiento arquitectónico, que no puede obviar las implicaciones de la revolución digital.
Átomos y bits
Hoy la ciudad no puede comprenderse (ni diseñarse) sin comprender lo que significa y cómo opera Amazon. Ni Deliveroo, ni ArBnB, ni tantas otras jóvenes plataformas digitales. Si el diseñador de un campamento romano precisaba conocer, al menos de una manera básica, cómo operan las fuerzas, los pesos, el ciclo del agua y la climatología, hoy el urbanista tiene que adquirir el mismo nivel de conocimiento sobre conceptos científicos e ingenieriles como Big Data, Internet de las Cosas, o Inteligencia Artificial, los nuevos inventos que mueven el mundo.
En el ámbito académico, si hay una institución que ha comprendido ese alcance vitruviado de la simbiosis entre arquitectura e ingeniería es el MIT. Hasta tal punto que el decano de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento de la institución bostoniana, William J. Mitchell, y a la sazón uno de los padres del concepto “Smart City” en la década de los noventa del siglo XX, fuese de formación ingeniero. Mitchell1, que también es el padrino de la idea del coche eléctrico, contribuyó a través de sus escritos e influjo intelectual a configurar una nueva disciplina en la que los bits y los átomos se realimentan para crear arquitectura.
En este aspecto, no conocemos institución más modernamente vitruviana que el MIT. Por si la pléyade de libros, obras arquitectónicas y producción académica en el ámbito de la ciudad digital no fueran suficientes, dos ejemplos demuestran esta tesis. El primero, el arquitecto escogido para diseñar y construir el edificio Stata Center: Frank Gehry. El segundo, el edificio que el MIT decidió crear para impulsar las tecnologías digitales en la arquitectura y el urbanismo: el Media Lab, que alberga el Centro para los Bits y los Átomos.
El arquitecto hace tiempo que ha dejado de trabajar sólo con átomos. Y en consonancia con el mundo actual, el futuro será de los que incorporen a su práctica, y a todos los nivels, también los bits.
Citizentrismo en el antropoceno
Hoy en día no hay publicación, congreso o proyecto que no pretenda colocar al ciudadano en el centro del diseño de las smart cities. El “citizentrismo”, como podemos denominar a este debate, está en el centro también de la crítica a un fenómeno, el de las smart cities, que a menudo se asocia más con los intereses de la industria que con los de la ciudadanía.
Ahí están los ejemplos de la nueva ciudad Masdar City en Abu Dhabi, diseñada por Norman Foster y asociada a la multinacional Cisco Systems, o de Río de Janeiro en Brasil, cuyo rotundo despliegue tecnológico impulsado por IBM ha sido señalado como paradigma de la deriva más “orwellana” del concepto de “Smart City”. Frente a ello, cada vez más urbanistas occidentales abogan por ciudades a la medida de las personas. O, en palabras de Fernández1, ciudades “a escala humana”.
Estas ciudades a escala humana a la manera vitruviana están diseñadas para las necesidades ciudadanas por encima del enfoque tecnocentrista -o automóvil-centrista (sic)-. Frente al segundo de los enfoques, el que impone al automóvil como dueño y señor de la ciudad, desde la segunda mitad del siglo XX asistimos a una creciente contestación. En materia de movilidad, desde luego se ha avanzado en el enfoque atropocéntrico desde los años 30, 40 y 50 del siglo pasado. Las calles y plazas han liberado espacios para el peatón, y en las avenidas de las ciudades más civilizadas conviven diferentes tipos de movilidad individual -peatonal, ciclista, automovilística- y colectiva.
En cuanto a los riesgos tecnocentristas asociados a las smart cities, pareciera que el conflicto entre grandes corporaciones se hubiese trasladado en el espacio de unas pocas décadas de lo físico a lo digital. Si en el pasado eran corporaciones como General Motors quienes dictaban el urbanismo de las grandes ciudades americanas, hoy son los gigantes digitales quienes intervienen al margen de los procesos democráticos. A los ya mencionados casos de Masdar City o Río de Janeiro, hoy podemos añadir el ejemplo de Toronto, cuyo frente fluvial está siendo remodelado a nivel urbanístico por Sidewalk Labs, la filial inmobiliaria de Google.
La escala humana
Google en Toronto tuvo el objetivo de crear un distrito hiperconectado, en el que los datos de sus residentes y paseantes sean recolectados en tiempo real en el espacio público para ser tratados y -supuestamente- utilizados para el bien común. Se trata de una versión digital del “todo para el pueblo pero sin el pueblo” que el rey sol del mundo digital quiere imponer para Toronto y en la que sus habitantes tienen poco que decir.
Es probable, no obstante, que Vitruvio, un instruido militar en los tiempos en que Roma dejaba ya atrás su etapa senatorial, no estuviera en desacuerdo con esta visión “ilustrada” del urbanismo digital. Sin embargo, y como ya hemos señalado, la participación ciudadana, es consustancial con el mismo ser de las ciudades. Ya en la Atenas de la antigua Grecia, cada ciudadano que lo deseara podía plantear libremente propuestas o sugerencias al Consejo de la Ciudad.
En ciudades democráticas como las de España, ya antes de la llegada de Internet, los departamentos de “Participación Ciudadana” municipales tenían como misión dinamizar la vida cívica y asociativa de la ciudad y sus barrios y canalizar las demandas de las asociaciones de vecinos hacia las instancias políticas. Hoy en día, a través de los portales de gobierno abierto de muchos ayuntamientos, cualquier ciudadano desde su casa puede ejercer una serie de derechos de participación ciudadana, desde conocer las cuentas de su institución, la agenda de los políticos, o el nivel de contaminación de su ciudad. A través de ciertos portales, también es posible enviar sugerencias o quejas al Ayuntamiento y seguir su evolución en tiempo real.
Consultas ciudadanas, presupuestos participativos, urbanismo participativo, son fórmulas de participación 2.0 que suponen un salto cualitativo en eso que llamamos «hacer ciudad». Aunque todas ellas parten de la iniciativa del gobierno de la ciudad, que es quien plantea la pregunta de la consulta, quien establece el marco presupuestario a co-decidir en cada distrito, o quien lanza los procesos de diseño de determinados espacios, suponen un aceptable compromiso a la hora de conjugar los intereses del conjunto de agentes relevantes en la ciudad. Todo ello, conjugado con la creciente sensibilidad “vitruviana” (en el sentido de considerar al ciudadano en el centro del diseño urbano) por parte de los planificadores y diseñadores urbanísticos, ofrece un esperanzador panorama para que la ciudad digital del futuro acabe realizándose, finalmente, “a escala humana”.
Artículo publicado bajo licencia Creative Commons de cultura libre. Algunos derechos reservados.